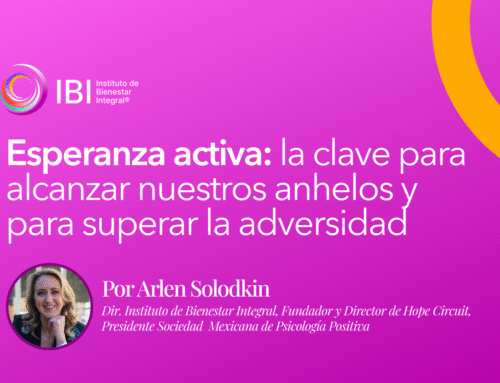Hay ideas que se plantan en silencio, como semillas del alma. No sabemos cuándo florecerán, pero sabemos que algo dentro de nosotros ya empezó a cambiar.
Hace treinta años, una de esas semillas se sembró en mi interior, y algo, de inmediato, hizo sentido. Yo era una joven estudiante, sentada en una clase de psicopatología en una universidad muy lejos de casa. No tenía referentes cercanos ni una hoja de ruta clara, pero sí una vocación que, aunque dormida, ya latía. Ese día, alguien hizo una pregunta que me sacudió:
“¿Por qué estás aquí? ¿Por los requisitos, por el prestigio del profesor… o por un verdadero interés?”
Yo respondí por interés. Sin saber que ese interés me llevaría a descubrir un campo que transformaría mi vida: la Psicología Positiva. Y con ella, un concepto que marcaría mi forma de mirar el mundo: el optimismo aprendido.
Lo que cambió en mí
Descubrir que el estilo explicativo de una persona —la forma en que interpreta los eventos de su vida— podía ser entrenado, me pareció revolucionario. Entender que la indefensión no era una condena, sino una narrativa que podría reescribirse, me atravesó profundamente. Y más aún viniendo de un país como México, donde muchas personas han crecido rodeadas de narrativas de carencia, injusticia y abandono estructural.
Fue entonces que entendí que la pobreza no solo es económica.
Es también emocional, educativa y espiritual.
Es la sensación de que “nada de lo que haga hará una diferencia”.
Y eso es algo que se puede desmantelar.
Educación y cambio social: un puente posible
Desde entonces, mi trabajo ha girado en torno a una idea central:
la esperanza es una herramienta educativa.
No como consuelo vacío, sino como catalizador de transformación.
Cuando trabajé con comunidades indígenas en México, cuando diseñamos programas de vivienda autosostenible, cuando lanzamos campañas de liderazgo con niños de contextos contrastantes, siempre llevé esta convicción conmigo:
la dignidad no se regala, se cultiva. Y el bienestar no llega solo con recursos, sino con propósito y pertenencia.
¿Por qué sigo creyendo en esto?
Porque lo he visto.
He visto niños que escriben cartas a sus gobiernos y recuperan su voz.
He visto jóvenes que descubren que pueden liderar desde donde están.
He visto familias que, más allá del apoyo material, florecen cuando alguien les recuerda que sí pueden construir algo distinto.
Todo eso comenzó con una idea sembrada en un aula.
Una idea que decía que el bienestar no es privilegio de unos cuantos, sino un derecho humano que requiere intención, conciencia y acción.
Y por eso hoy sigo trabajando por el florecimiento personal y colectivo.
Porque sé —en carne propia— lo que puede suceder cuando una idea encuentra tierra fértil.
Por Arlen Solodkin, Fundadora y Directora del Instituto de Bienestar Integral & Presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva.